Seth Godin, Sócrates, Hegel y otros haters de tus listas de tareas
¿Y si llenar nuestra jornada de tareas fuera solo una estratagema para parecer ocupados mientras eludimos aquello que realmente deberíamos estar haciendo?
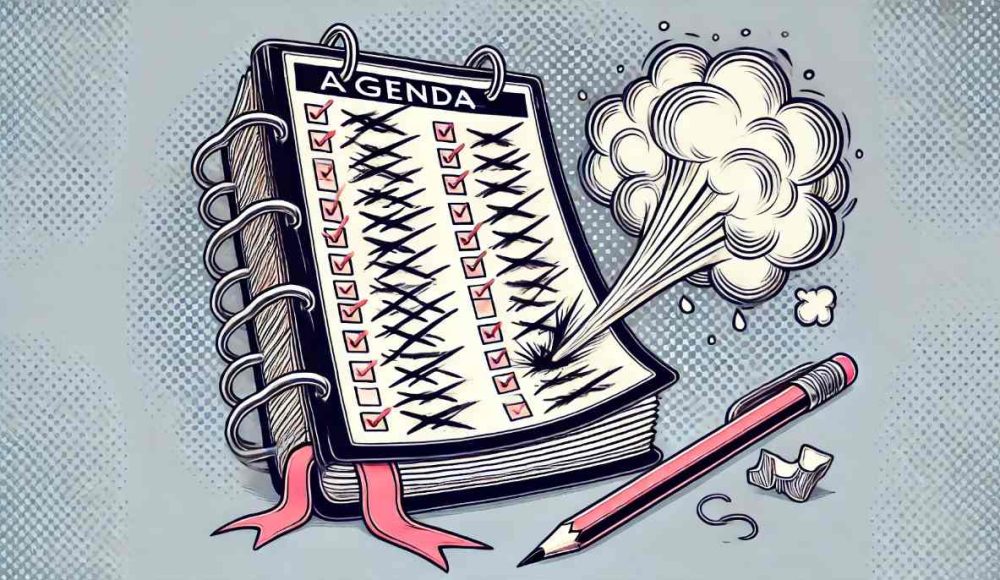
El usuario de LinkedIn –y buen amigo– Ignacio Ochoa nos ponía hace uno días a los miembros de su red un incómodo espejo delante en forma de reflexión acerca del modo en que usamos nuestro tiempo. La acompañaba de un artículo breve del siempre didáctico Seth Godin (¿no son las referencias a Godin en los debates sobre management el equivalente a las de Finlandia en los de educación, una jugada imposible de superar?) en el que gurú de Virginia nos advertía de lo absurdo que resulta empeñarnos en hacer nosotros mismos tareas que podríamos delegar y que nos apartan de lo realmente importante.
Godin hacía una distinción entre estar ocupados y ser productivos, y señalaba que lo primero es una excelente manera de esconderse. ¿De qué? De asumir nuestras responsabilidades y hacer de una vez por todas lo que deberíamos estar haciendo: tomar decisiones, generar valor para nuestro negocio.
A veces, lo de “si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo” no es una simple coartada para evitar incurrir en costes laborales, sino una palmaria realidad
Y es que llega un momento en la vida de todo profesional o empresario en el que debe enfrentarse a un gran dilema: seguir realizando él mismo unas tareas que domina, con las que disfruta y en las que se siente cómodo pero que le consumen tiempo y energías, o contratar a alguien para que las haga en su lugar , liberándole para asumir otras funciones, quizá más complejas y alejadas de su zona de confort, pero con mayor aporte de valor y probablemente imprescindibles para hacer crecer su proyecto.
Que cada cual resuelva esa ecuación de la mejor manera que pueda y sepa. A veces, lo de “si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo” no es una simple coartada para evitar incurrir en costes laborales, sino una palmaria realidad. El experto en marketing Ignacio Ochoa, por su parte, en su post avisa: “si tu respuesta es seguir dándote más trabajo a ti mismo porque parece que tus horas son las más baratas (o fáciles de contratar), siento decirte que estás saboteando el negocio”.
El vacío de una vida demasiado ocupada
Pero volvamos al espejo y a su incomodo reflejo. Porque lo de la obsesión por tener permanentemente la agenda repleta va más allá de una cuestión de eficiencia empresarial o de la tentación de ahorrarse unos euros dejando que quienes deberían estar ejerciendo como CEOs realicen labores de becario. Puede tratarse de una verdadera enfermedad.
Se atribuye a Sócrates -otra mano de 21 en el blackjack de las citas inspiradoras- la frase “ten cuidado con el vacío de una vida muy ocupada”. Toda una llamada a practicar el autoconocimiento y la introspección como vía para descubrir quienes somos y cuál es nuestro verdadero lugar en el mundo. Una doctrina que han seguido desde el esencialismo de la filosofía clásica de Aristóteles o Hegel, hasta autores contemporáneos como Greg McKeown o Daniel Goleman, o los españoles Fernando Botella o Pilar Jericó.
También, a un nivel más pop, la cultura slow propone bajarle revoluciones al frenético ritmo de vida actual y dejar de correr como pollos descabezados de una tarea hasta la siguiente. Su propuesta aboga por tomar los mandos de nuestro tiempo de vida para priorizar aquellas actividades que redunden en nuestro bienestar y desarrollo personal.
Lo de la obsesión por tener permanentemente la agenda repleta va más allá de una cuestión de eficiencia empresarial o de la tentación de ahorrarse unos euros dejando que quienes deberían estar ejerciendo como CEOs realicen labores de becario
El problema es que, en general, no sabemos pulsar el botón de pausa; no hemos sido entrenados para ello. De hecho, muchos educadores actuales –probablemente, la mayoría finlandeses– recomiendan encarecidamente dejar que los niños y adolescentes se aburran como retorcido ardid para ayudarles a desarrollar su creatividad.
Mientras los chavales bostezan su futura genialidad, los adultos, ya echados a perder, seguimos tendiendo a convertir nuestra agenda en un camarote de los hermanos Marx de tareas pendientes. Entre otras razones, porque es cómodo, resulta sencillo y porque nos hemos acostumbrado a la rutina de la sobrecarga.
Y también porque no sabríamos qué hacer con la alternativa: tiempo libre para nosotros. En El arte de no amargarse la vida (Paidós, 2014), el psicólogo Rafael Santandreu acuñaba el concepto de “ociofobia” como la enfermedad del temor general a no tener nada que hacer.
Y es que no tener nada que hacer nos obliga a enfrentarnos a nuestra capacidad para crear, toda una papeleta que nos deja desnudos ante nuestras propias limitaciones, nos exige respuestas y amenaza con darnos la medida exacta de nuestro talento. Y da mucho miedo enfrentarnos a la posibilidad de que andemos escasos de esa partida.
No tener nada que hacer nos obliga a enfrentarnos a nuestra capacidad para crear, toda una papeleta que nos deja desnudos ante nuestras propias limitaciones, nos exige respuestas y amenaza con darnos la medida exacta de nuestro talento
Estar ocupados en mil y un negociados también nos brinda la excusa perfecta para seguir procrastinando indefinidamente, evitando ponernos manos a la obra con eso que llevamos toda la vida diciéndonos a nosotros mismos que acabaremos haciendo: escribir una novela, aprender a preparar ramen, recorrer Estados Unidos en moto, apuntarnos a una ONG, ver más a los amigos, dormir, montar una empresa… Proyectos que, mientras sigan siendo eso, proyectos, continúan vivos en alguna parte. Vaciar la agenda para acometerlos implicaría averiguar si estábamos llamados a triunfar o a naufragar en esas aventuras.
Una jornada laboral estándar se inicia con un café humeante ante una larga lista de tareas por hacer pulcramente anotadas en una libreta o en un calendario de Outlook. Y tendemos a medir el éxito o el fracaso de la misma en función del número de checks o líneas tachadas en esa lista que consigamos acumular al final del día. Y aunque es cierto que cada nueva tachadura es recompensada por nuestro cerebro con un chute de dopamina que nos hace sentirnos felices durante unos breves instantes por el logro conseguido, contemplar la cosecha total de tareas completadas al finalizar la jornada nos dejará una sensación, como mínimo, agridulce. De culpabilidad o fracaso si en la libreta faltaron líneas por tachar. Y de cierto desasosiego si en la lista no quedó ninguna tarea incompleta. Porque, nos preguntaremos, si hemos logrado acabar con éxito la misión que nos encomendamos para nuestro día, ¿por qué, en lugar de satisfecho o incluso exultante, me voy a casa con esta extraña sensación de vacío?